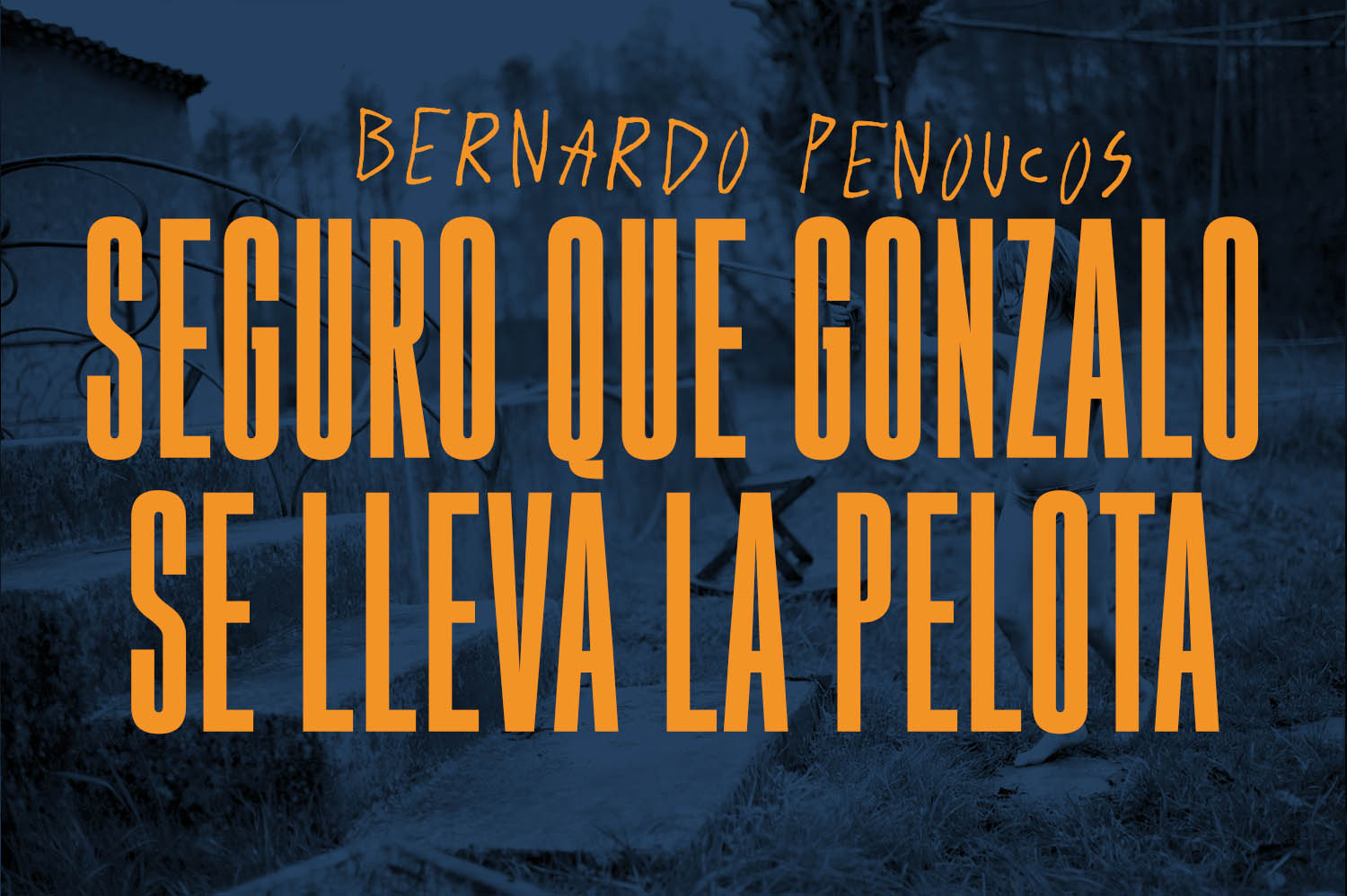
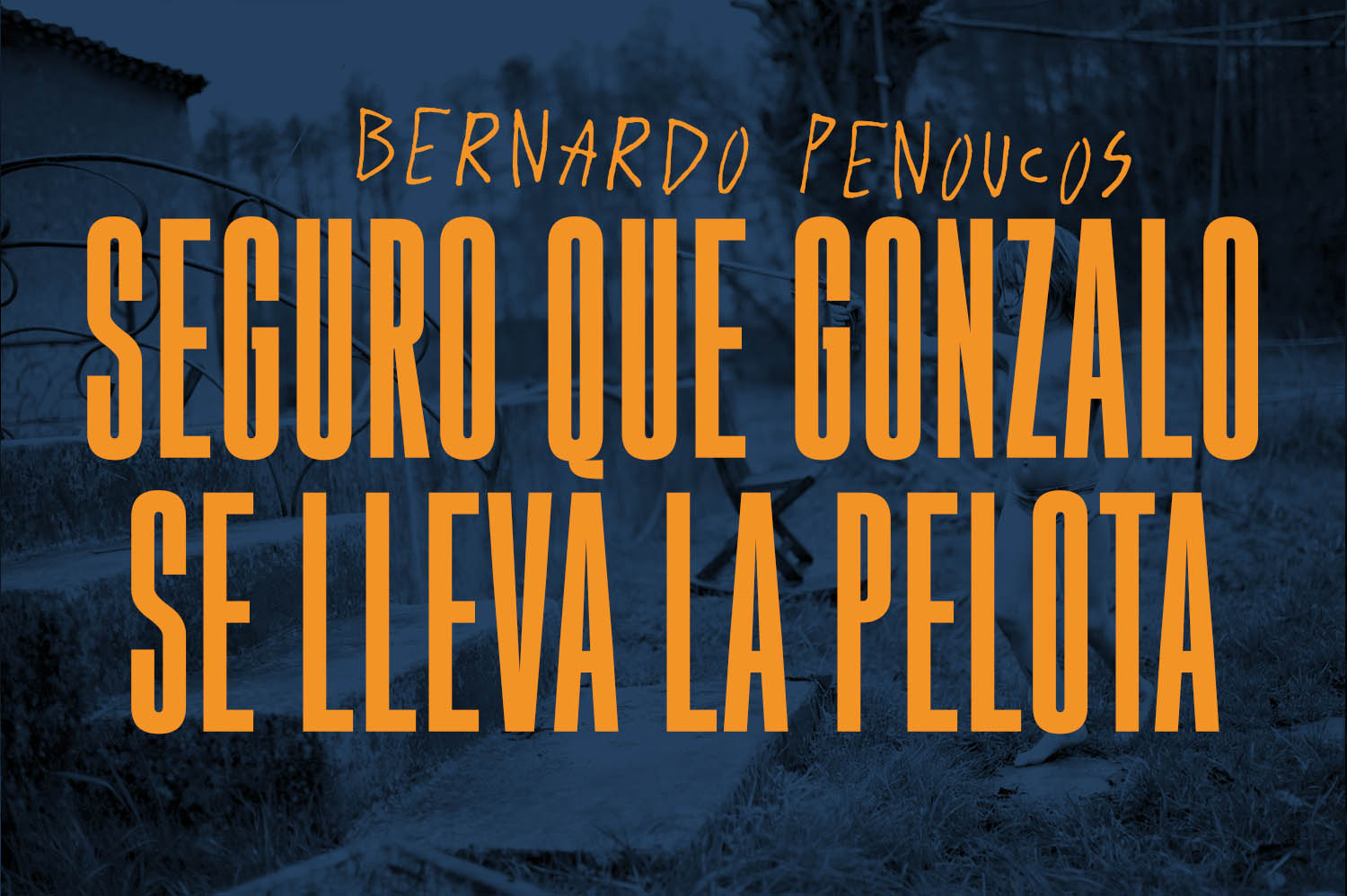
Por: Bernardo Penoucos
Seguro que Gonzalo se lleva la pelota, siempre hace lo mismo cada vez que va perdiendo y si no, si vamos ganando por diez goles, va a decir que el que hace el último gol gana y así más vale que siempre va a ganar. Eso era lo primero que pensábamos cuando íbamos con el negro, Marto, Yamil y otros secuaces del barrio hasta la canchita improvisada que armábamos en el parque Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Azul. Todos los días nos juntábamos a jugar en el parque, pelota y pelota, fulbito y más fulbito. Eso de jugar hasta que la pelota no se veía no es cuento, es verdad. De repente la noche nos volvía invisibles y nos guiábamos por el ruido de la redonda. Poníamos las camperas de palo en el invierno y las remeras en el verano y arrancábamos. Si éramos tres no daba para un partido, entonces hacíamos un 25, alguien iba al arco y los otros dos, pase y pase, a la pelota se la podía tocar una vez sola y había que pegarle al arco, si el gol era caño el que estaba en el arco seguía en el arco una vez más. El universo de ese parque y de esa niñez era la pelota todo el día hasta que llegara la noche y las primeras estrellas. Llegaba a casa generalmente embarrado y mi vieja que “sacudite antes de entrar y ni se te ocurra dormir con esos botines que usas todo el día” y yo que me sacudía y a veces me mandaba al sobre así nomás, con el barro que traía y con la alegría de ese último gol que era el ganador y terminaba el partido y sino con esa bronca de haber perdido y tener que esperar hasta el otro día, con todo lo que implicaba: acostarse, levantarse, ir a la escuela, hacer los deberes y hasta que por fin la canchita de nuevo.
Éramos felices en esa niñez de hojas secas pegadas en el buzo, de bicicletas con cucharitas de helado simulando un motor imparable, de chicas que pasaban caminando y empezaban a generar nuestros primeros ruidos agradables en la boca del estómago. Éramos libres también en ese parque de ciudad pequeña sin temor a la noche ni a los pibes que se sentaban en los bancos a tomar su cerveza o a fumar su tabaco y que nos decían hasta cuando duraba nuestro partido porque arrancaba el de ellos. Éramos café con leche en invierno y chocolatada en verano, mirábamos los Campeones y salíamos haciendo pase de vereda en vereda rogando que la pelota lograra pasar debajo de los autos y camiones y salvara su vida llegando limpia al otro lado de la calle. Esa niñez es un tesoro adorable en estos días de adultez. Porque uno quiere regresar a esos sitios cuando las cosas se ponen demasiado serias, a aquella canchita improvisada, a esas bicis enanitas de motores imparables y a esas estrellas que, seguramente, también extrañan nuestros gritos, risas, peleas y nuestro dictamen final de que “el que hace el último gol gana”.
A veces sueño que no existe el último gol y a veces también sueño que en realidad algo de cada uno de nosotros se quedó allí para siempre, porque no lo pudimos traer hasta hoy y eso me pone contento, porque si algo de nosotros se quedó allí jugando y jugando, entonces yo puedo volver cuando quiera a encontrarme de nuevo con ellos y a encontrarme de nuevo conmigo las veces que me haga falta.
(*) Es narrador y poeta, su último libro es Conmuévase

¿Querés colaborar con 100 pesos? Hacelo en este link.

